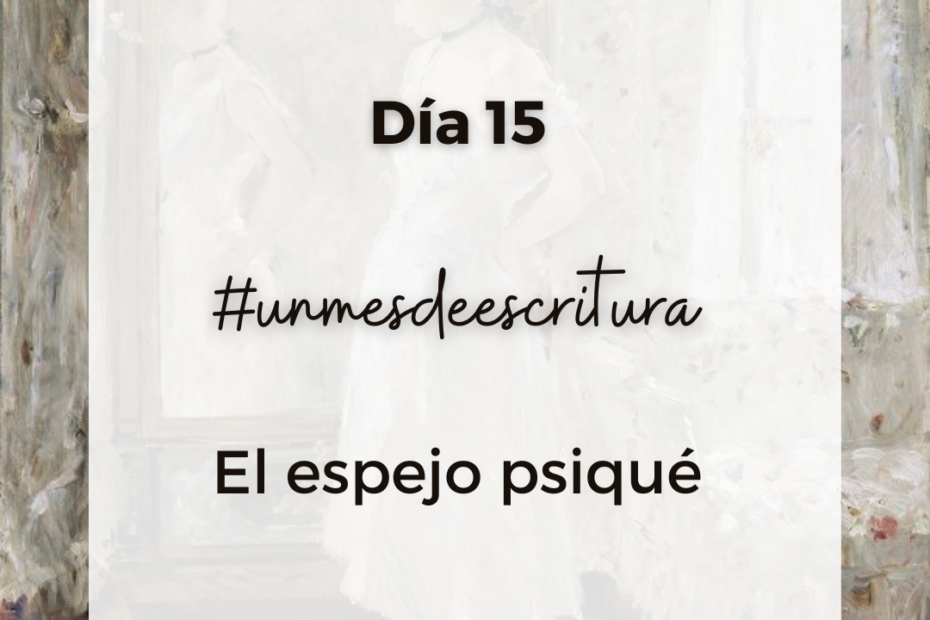Comenzaba un nuevo día para Berthe. Sentada, como siempre, recorría con los dedos de su mano izquierda las hojas y florecillas que adornaban la funda que cubría el sofá. La brisa que entraba por la ventana de atrás comenzaba a ser más cálida y la luz cada vez más intensa, había llegado el momento de salir.
Se levantó y fue hasta el espejo que heredó de su madre y ésta a su vez de su madre… y Berthe quiere pensar que fue pasando así de generación a generación como una especie de maldición familiar. Un espejo de pie, que le habían dicho que se llamaba “psiqué” cuando lo heredó de la madre y se lo llevó para presidir su dormitorio. El nombre venía como anillo al dedo, Berthe decía que tenía tal profundidad que podía verse el alma de la persona que se reflejaba en su cristal.
Un cristal que la amortecía cada mañana con su reflejo, a veces soñaba que tenía aquella típica pegatina de las ventanas de los autobuses: “En casos de emergencia, romper el cristal”. No es que aquello fuera una emergencia, pues ya se había acostumbrado a mirarse cada mañana y que aquel mueble heredado desde tiempos inmemorables proyectara su cuerpo por primera vez cada día, pero realmente deseaba acabar con él: por terminar con esa maldición familiar con la que Berthe fantaseaba y porque no le gustaba lo que veía. No ya su alma, ahí no tenía grandes problemas, lo que no le gustaba era su cuerpo. Esas caderas anchas, esos pechos tímidos y, sobre todo, una piel blanca como la leche que, con aquella luz, parecía casi transparente. Otra maldición familiar heredada durante generaciones, se dijo.
Asumiendo la derrota diaria de aquel reflejo, se ajustó el lazo del cinturón que tenía el camisón por la espalda, se miró al espejo intentando ser coqueta y suspiró para salir del dormitorio y enfrentarse a un nuevo día.

“El espejo psiqué” es una obra de la pintora impresionista francesa Berthe Morisot de 1876.